Esto no puede llamarse una casa. Algo así dijo Luciano Millán a doña Carmelita –personajes de la novela Oficina Nº 1, de Miguel Otero Silva– al ver la construcción de moriche que improvisaron los trabajadores del campo petrolero para ella y su hija Carmen Rosa, de modo que se asentaran en el lugar y abrieran su tienda.
Esto no puede llamarse una casa. Eso pensé yo al llegar a Polonuevo, un pueblito perdido de la costa atlántica colombiana, parada frente a la construcción derruida y a medio hacer que serviría de primera estación en mi vida como emigrante.
Desde entonces han pasado más de mil doscientos días.
Tenía muy fresco el recuerdo de la reacción de Luciano Millán. Sonreí al leerla e imaginaba la cara de obstinación de doña Carmelita ante ese símbolo del cambio rotundo de su vida. Quizá ella no pensaba en la dimensión práctica del parapeto que tenía delante, es decir, la de dar refugio. Tal vez evocaba la imagen del hogar que dejó atrás, el sitio donde pensó que viviría por siempre, una imagen que acaso le parecía imposible reconstruir en su nueva residencia. Pensaba, sin duda, en Ortiz, aquel pueblo moribundo de donde salió arrastrada por el apego a lo único que aún le daba aliento a su vida: su hija Carmen Rosa. Este sentimiento fue más fuerte que el vínculo con su casa muerta.
Aunque siempre soñé con vivir en el extranjero por un tiempo, nunca creí verme forzada a hacerlo en circunstancias en las que no hay muchas opciones para regresar. Frente a aquel parapeto que llegué a habitar evocaba la imagen del hogar que dejé atrás, el lugar donde también pensé que viviría siempre.
La función simbólica de esa casa en mi vida solo viene a tener claridad ahora. Es la casa definitiva, después de muchas mudanzas durante mi niñez. Emigrar fue volver a aquella inestabilidad habitacional. En mi recuerdo hay cinco viviendas antes de esta última. Después de salir del país he vivido también en cinco lugares.
La casa donde llegué a vivir en Polonuevo, en julio de 2017, era un gran esqueleto. Tenía tres habitaciones, una sala muy grande, una cocina inacabada y un pequeño y deslucido baño. Todo en ruinas. Sus paredes dejaban ver varios colores de pintura superpuesta, cuando no el bloque desnudo. En el enmontado patio trasero habitaban dos árboles tristes y una familia de sapos que me atormenta por las noches.
Mi primera impresión ante aquel esqueleto fue típica de una doña. Pensaba en mi casa, la que dejé en Maracaibo, donde quedaron mi madre y mi hermano, mi cuarto y mis libros. Qué duda cabe, esa imagen no era posible reconstruirla allí. Doña Carmelita y yo vivimos la drástica impresión entre la nueva realidad y el recuerdo de la que dejamos. La imaginación, como explica Gastón Bachelard (Poética del espacio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000), suele incrementar el valor de la realidad desde la melancolía.
Damos por sentada la noción de refugio en nuestro hogar; no pensamos mucho en eso. Cuando emigramos la casa se reduce a la necesidad de un techo; después de todo esa es su función primaria. Así, me resigné a mi parapeto. Sin embargo, el refugio no es solo la dimensión física o material. Entendí después que la sensación de seguridad también se da a partir de quienes te acompañan y te acogen. El refugio es la protección física y emocional.
Cuando cambiamos de país tenemos una doble extranjería: una de nacionalidad y la otra íntima. La primera viene dada, paradójicamente, por la conciencia plena y profunda de lo que implica pertenecer a un territorio específico. Ante los otros somos una masa contenida en un adjetivo: venezolano. La segunda conciencia se materializa en la casa. Dice Bachelard: «La casa es nuestro rincón del mundo (…) Es realmente un cosmos» (p. 28). Pero tu rincón del mundo ya no existe para ti. Puede seguir allá, pero tú no estás en él. Y aquí, donde sí estás, te sientes ajeno. Los espacios y las personas que te rodean influyen en que esa sensación se acentúe o, por el contrario, que se diluya.
En el parapeto viví solo dos meses. Nunca pude hacerlo mío. Me resultaba hostil. Tal vez no quise habitar ese lugar como quizá doña Carmelita se resistió a la idea de hacer suya la casa de moriche. Pienso en la habitación de un preso, en cómo la personaliza y la hace parte de sí mismo. O se fusiona con ella. ¿Somos como la casa o ella es como nosotros? Claramente, las dimensiones del lugar son irrelevantes. Un preso vive su rincón y ese rincón es el mundo. Lo habita. Habitare viene de habere, es decir «tener de manera reiterada». Cuando habitamos un lugar, lo tenemos. Nuevamente, Bachelard: «todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa». Con base en esta distinción puedo decir que en Colombia he vivido en cinco casas, pero solo he habitado dos. Ahora sé que las relaciones humanas son fundamentales para que esto se dé. Comenzando con quien te alquila el lugar. ¿Cómo podrías hacer tuya una casa cuyos dueños te desagradan o te maltratan de alguna manera?
La segunda casa fue la primera que habité. En el mismo pueblo, más pequeña, acogedora y fresca. La sala se convirtió en mi lugar de trabajo. Se fue llenando de libros y niños. Estos entraban y salían y, entre juegos, se fueron apropiando del sitio. Consciente –o inconscientemente– decidí habitarla: «la imaginación trabaja en ese sentido cuando el ser ha encontrado el menor albergue (…) Vive la casa en su realidad y en su virtualidad, con el pensamiento y los sueños» (Bachelard, p. 28). No recuerdo que se refiera esto en la novela de Miguel Otero Silva, pero puedo imaginar a Doña Carmelita derrotada ante la evidencia de que ese sería el lugar donde moriría y, en virtud de ello, hacerlo suyo de alguna manera.
Yo no pensaba morir en Polonuevo, pero allí me casé de nuevo. Nada más simbólico para la novedosa vida que había comenzado. Continuar viviendo momentos significativos fue la evidencia de haber derrotado la sensación de no pertenencia que me agobió los meses iniciales, en especial en aquel primer domicilio. En Polonuevo todavía vive la familia que nos adoptó como propios (quienes nos alquilaron la segunda casa), más cercanos aún que muchos familiares lejanos con los que nada me une. Mi imaginación vuelve y revive sensaciones –en sueños y pensamientos– de seguridad, familiaridad y cariño. Calor de hogar. La emigración también nos deja eso.
La segunda casa que he habitado –que aún habito– es esta desde donde escribo, donde nació mi hijo. Otro símbolo de la nueva etapa. Esta casa se ha transformado en un hogar a partir de él. Siempre será su primer hogar, aunque su padre y yo no nos sintamos por completo en casa. Añoramos volver y eso me hace pensar en las dimensiones del hogar. Yo soy un hogar para mi hijo. Desde que nació añoro menos mi casa, aunque no deje de sentir nostalgia. Mi casa, mi madre y mis libros. Ahora: mi esposo, mi hijo y el hogar que construimos para él cada día. ¿Cuántas casas tendrá mi hijo? Esta es la primera, pero sé que no será la única. El hogar será donde estemos juntos de ahora en adelante. Esta casa es su primera memoria. Vuelvo al recuerdo de todas las mudanzas de mi niñez. La casa que consideraba definitiva dejó de serlo cuando emigré. Él nació en Colombia y yo añoro llevarlo a Venezuela. ¿Se sentirá entonces un extranjero?
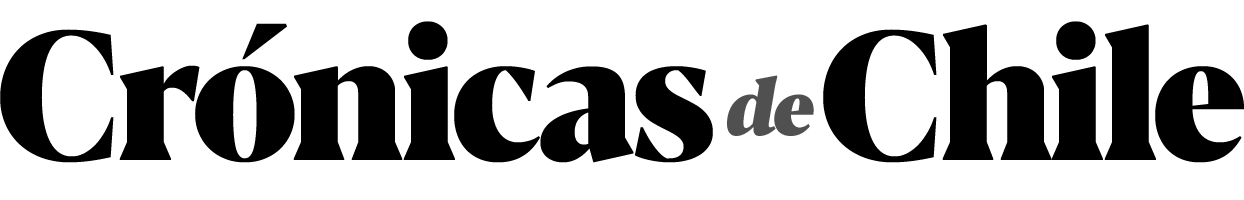







Comentarios