Hay un fenómeno que ocurre en los procesos de autocratización de los países, y es que el debate, la reflexión, las preocupaciones de la sociedad parecieran haber retrocedido un siglo. Esto fue lo que pasó en Venezuela a partir del 28 de julio de 2024; pues caminamos hacia el retorno y nos distanciamos del mundo. Trataba de leer a Eric Sadin hace unos días y pensaba si puede ser posible que nada de esto me convoque. Cualquier reflexión se siente ajena y distante, y es porque hay un quiebre en nosotros a partir del 28J, que tiene que ver con que no nos reconocemos en nada, sino en el miedo. La opresión y el miedo van tejiendo una atmósfera de soledad.
Intelectuales y filósofos occidentales de alcance universal al final no son tan universales en cuanto a que tienen una reflexión dirigida a un sujeto político específico, hombres y mujeres occidentales que viven en sistemas liberales y democracias modernas. Tal vez fallidas, pero democracias; sistemas que no pueden dar más respuestas, pero con espacios que permiten repensarlos y cuestionarlos. Y a partir de allí, hay quienes pretenden universalizar esos problemas: los problemas de las democracias. Pero entonces, ¿quién nos habla a nosotros? A nosotros a quienes nos cercenaron todos los espacios para pensarnos.
Es así como en los países que transitamos los caminos a la autocratización, también transitamos una ruta de retorno. Es la vuelta al instinto de sobrevivencia más primitivo. La incertidumbre no es resuelta por el Leviatán, sino que es producida por él. Los miedos de la sociedad no se pueden amparar en ninguna institucionalidad porque esta no existe. Sus ruinas quedaron al servicio del terror.
Las preocupaciones de un pueblo al que se le impuso el totalitarismo, dejan de estar alineadas a los debates universales y se convierten exclusivamente en preguntas y angustias sobre el miedo: ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿Cuándo decirlo? ¿Vivir en nuestra casa o huir? Y así es como nos alejamos del mundo y quedamos al margen de los dilemas contemporáneos para sumergirnos exclusivamente en sobrevivir al dolor de la pérdida de la democracia. Y con ella, todo.
La magnitud de un conflicto político catastrófico para una nación entera y de traza indeleble para la historia de América Latina se diluye en el devenir de acusaciones mediáticas y guerras del sentido común. Las dictaduras siempre han tenido sus partidarios, y la reconfiguración de las tecnologías ha permitido profundizar en la banalización de estas disputas. Es la guerra de la narración la que prevalece, sin importar que en el medio se estén justificando autócratas. Bajo este principio hemos pasado los últimos meses viendo un desfile de información sobre las maravillas de vivir en Venezuela y cómo se enarbola como una bandera de incuestionable triunfo electoral el hecho de que la dictadura tenga fieles creyentes.
La Venezuela del presente -de este día, de esta hora volátil- pasa de una guerra a otra sin pudor: de las encuestas a la guerra de las actas. Tal guerra no tiene por objetivo edificar el sentido común en aras de proteger la República. Esta guerra avanza en pos de la conquista de un relato mediocre, por la hegemonía del mensaje, sin que su inverosimilitud tenga responsables. Cualquier mensaje es válido, porque en esta guerra siempre debe mediar un conflicto superfluo sobre el conflicto trascendente.
Desde hace siete años en Venezuela no se publican los resultados electorales. En julio de 2017 aquella oprobiosa elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que, sea dicho de paso, no diseñó ninguna Constitución y sólo sirvió para deponer al poder legislativo electo por voluntad popular en el 2015, nos debió dar un abreboca del camino por tomar del Consejo Nacional Electoral. Meses previos a las elecciones presidenciales Delphos demostró en un estudio de opinión pública, que en la sociedad existía la sensación de un ejercicio autoritario del poder. Más del 20% de los venezolanos creía que el escenario que se iba a cumplir era el de ganar la oposición y seguir el gobierno actual en el poder, es decir, que ganar elecciones no implica un cambio. Aun creyendo que el voto no es un elemento de transformación en el sistema político actual, el 28J hubo una participación abrumadora.
Se siente como si en un parpadeo llegamos al punto de normalizar que el poder no se entrega. Aquello de “esta gente no se va a ir” es el sentimiento más generalizado hoy, pero también lo era antes del 28J. La ahora oficial dictadura venezolana, se construyó a pulso -aunque también improvisadamente- sobre un proyecto originalmente popular y democrático que, luego del fracaso insurreccional de 1992, decidió asumir el ejercicio de la política desde las bases de la institucionalidad que brindaba la democracia.
En ello radica la importancia del gobierno de Nicolas Maduro por mantener una historia cronológica indivisible desde 1999 hasta 2024. Un relato continuado sin ningún tipo de fisuras es indispensable porque el totalitarismo consolidado el 28J cabalga arbitrariamente sobre la legitimidad de origen de Hugo Chávez. La guerra ganada está en el relato, y no hay mayor legitimidad que la épica, aunque sea una épica ajena. El relato único, homogéneo y uniforme de la historia latinoamericana, desde la Revolución Cubana hasta hoy, que pretende ignorar que en el medio hay una voluntad popular que se transforma, convierte a algunos autoproclamados demócratas de nuestro continente, en verdaderos testaferros morales del poder.
El 28J no solo perdimos la democracia, sino que ya no tenemos quien nos hable. No tenemos interlocutores porque no hay ninguna idea que nos represente, o tal vez es que ya ninguna nos importa lo suficiente. Los días transcurren entre el terror y la esperanza. Ya no encontramos nada más importante que no sea recuperar el fundamento más elemental de la vida en sociedad, que es el respeto irrebatible de la voluntad popular.
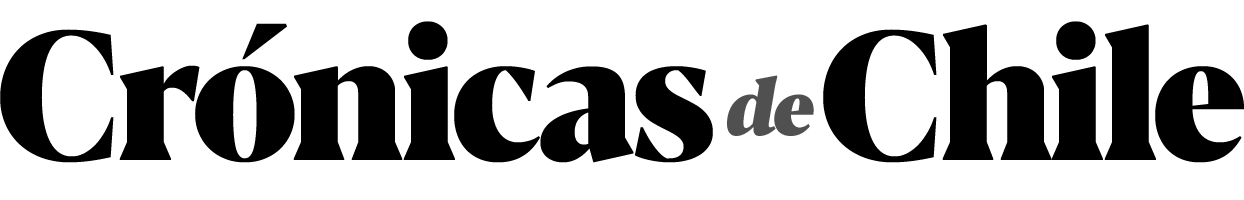







Comentarios