Elvimar Yamerte
Desde que tengo uso de razón, el inglés ha sido parte de mi vida. Mi papá, al ser intérprete, decidió sabiamente enseñarme desde que era una bebé. Lo hablo, lo pienso y lo siento como mi segundo idioma y puedo desenvolverme con bastante naturalidad en el… pero se nos ocurrió irnos a Brasil y el portugués jamás se me atravesó en el camino ni por casualidad.
Mi cuñado, primo-hermano de mi esposo, aceptó una oportunidad de empleo en el vecino país en marzo del 2018 y en abril ya había cruzado la frontera hacia Colombia con un pasaje aéreo bajo el brazo. Cualquier persona normal hubiese sentido temor, pero la necesidad de salir del suplicio que significaba vivir en Venezuela en esa época lo hizo meter su vida en una maleta y lanzarse a lo desconocido. Sin más que un bom dia, obrigado y não falo português (buenos días, gracias y no hablo portugués), se abrió paso en el lugar que poco después mi esposo también llamaría hogar.
En septiembre, con el dolor más grande de mi alma, despedí a mi compañero de aventuras en el siempre atestado Terminal de Pasajeros de Maracaibo, la ciudad que había sido nuestro hogar desde siempre y de la que yo, a diferencia de él, había salido en contadísimas ocasiones. Su travesía duró cuatro días y mi corazón volvió a latir a un ritmo constante cuando recibí la llamada que confirmaba el anhelado reencuentro entre hermanos.
Ocho largos meses pasaron entre videollamadas congeladas, mensajes que Movistar y su “excelentísima” señal impedían que salieran, llamadas de audio donde el ‘‘Reconectando’’ era constante y fotos cada ciertos días para recordar esas pequeñas arruguitas que se forman en la comisura de los ojos cuando reímos.
Un día acordamos que la espera debía llegar a su fin y menos de dos semanas después tenía cuatro boletos de avión comprados y un viaje por tierra reservado. Debido a los convenios que posee la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) con la República Federativa do Brasil, cualquier venezolano que atraviese por tierra el punto migratorio ubicado en Pacaraíma, estado de Roraima, frontera con Santa Elena de Uairén, adquiere la protección del Estado, independientemente del estatus de permanencia que escoja (Refugio o Residencia).
Mi viaje comenzó la madrugada del 15 de mayo de 2019 a las 6:00 de la mañana con mi primer vuelo saliendo de Maracaibo con destino a Caracas. Pasé unas interminables 11 horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía esperando mi vuelo con destino a Puerto Ordaz, ciudad en la que estaría inicialmente dos días.
En todo ese tiempo escuché infinidad de historias, entre ellas la de una mujer cuyo esposo era francés y con el que tenía un acuerdo de compartir equitativamente el año entre ambos países. Su confianza en la reconstrucción del país me hizo recordar todas las veces que dije entre pancartas, lacrimógenas, perdigones y disparos al aire que quería una nueva Venezuela, no irme de ella.
El objetivo real de mi travesía me golpeó cuando despedí a mi mamá. Ella, siempre tan sobreprotectora y abnegada, había viajado conmigo a Caracas para hacerme compañía durante el día, pero su vuelo de regreso salía antes que el mío. Nos despedimos entre lágrimas y palabras susurradas, manteniendo la promesa de comunicarnos tanto como fuese posible y de no olvidar jamás que mi hogar siempre estaría entre sus brazos.
Subí a mi vuelo con el corazón apretado, pero con la convicción de que hacía esto por ella, mi papá y mi hermano, para que pudieran vivir mejor de lo que hasta ahora.
Mi estancia en Puerto Ordaz se extendió un día más por un problema mecánico. Lo tomé como una ventaja, ya que no tendría que pasar dos noches durmiendo en el piso o en una silla del Aeropuerto de Boa Vista.
El sábado 18 de mayo, exactamente 25 horas antes de mi primer vuelo dentro de Brasil, comenzó un interesante viaje por carretera con tres extraños rumbo a Argentina y un chofer que se reía de todas las desgracias que sus anteriores noviazgos le habían traído a su vida.
Mi trabajo como copiloto fue guiar la conversación hasta que los de atrás pudieran mantener los ojos abiertos por más de dos minutos. No podía culparlos ya que yo era la única “demente” que no había dormido nada desde las 4:00 de la tarde sabiendo que saldríamos a las dos de la mañana debido al nerviosismo que tenía.
Antes del mediodía cambiamos lugares con unos pasajeros que venían del lado brasilero y conocimos a nuestro segundo chofer, un brasilero que machucaba bastante bien el español y que nos contó todos los chistes que pudo.
Atravesamos la frontera poco después de explicar por qué habíamos empacado todas y cada una de las prendas de ropa que llevábamos para evitar sustracciones de los guardias venezolanos. Tres de nosotros sellamos salida en el pequeño tráiler del SAIME que reposaba a un lado de la carretera.
El cuarto pasajero viajaba solo con cédula y debía tramitar un permiso del otro lado, por tanto salía sin dejar registro alguno en Venezuela.
Entré a la carpa de migración un poco insegura sobre lo que diría. La idea de decir con una sonrisa: ‘‘Hola, vengo a vivir’’ no me convencía del todo. La cosa no podía ser tan fácil, ¿no?
Pues, alerta de spoiler, sí lo era. El oficial que me atendió resultó tener una sonrisa más grande que el mundo mismo y cuando me preguntó el motivo de mi visita y yo respondí en voz baja que venía “a vivir” , el hombre comenzó a explicar de la forma más sencilla posible los pasos a seguir en el estado al que me dirigía.
Al estar mi esposo legal, me dijo que él debía saber a dónde llevarme, pero que igual quería que yo prestara mucha atención. Me despidió con la promesa de aprender a bailar samba, ya que era requisito obligatorio para vivir en Río de Janeiro y me envió directo y sin escalas al área de vacunación.
Menos de una hora después de llegar, los tres con pasaporte ya estábamos afuera. Nuestro recorrido se atrasó por varias horas debido al único pasajero solo con cédula y terminamos llegando al aeropuerto casi a las 9:00 de la noche.
Tuvimos que pagar por Wi-Fi y agradecí a todos los ángeles del cielo que, después de recibir más de mil mensajes, mi teléfono no murió. Obviamente, la mayoría eran de una histérica progenitora que era capaz de llamar al mismísimo FBI si yo no daba señales de vida pronto.
Actualicé de todo lo que había pasado a mi esposo y mis papás y pasé el tiempo restante de espera conversando con mis tres acompañantes.
Ninguno de los trabajadores del aeropuerto hablaba español, pero dada la cantidad excesiva de venezolanos que pasaban diariamente, muchos nos entendían, por lo que no me sorprendió ver que el personal de la aerolínea con la que viajaría hablaba despacio y claro.
Tuve que pagar mi equipaje aparte porque mi boleto había sido comprado en promoción. La taquilla donde pagué era atendida por un brasilero con un español incluso mejor que el mío, así que no desaproveché la oportunidad de felicitarlo por ello. Cuando hablas un idioma que no es el tuyo, los elogios son importantísimos y lo supe por experiencia propia meses después.
Abordé a las 3:00 de la mañana el vuelo con destino a Brasilia, capital de Brasil, y al aeropuerto en el que estaría unas cinco horas. El cansancio me abatió y dormí todo el viaje, superando así mi terror a los aviones.
La brecha lingüística se hizo más que evidente en ese momento, cuando después de desembarcar, me era casi imposible preguntar dónde quedaba el baño o cuánto costaba algo.
Gracias a Dios tenía dedos para señalar lo que quería y expresiones de duda para colocar en mi semblante cuando las palabras no ayudaban en nada.
Logré ir al baño, comer, beber algo y comprar algunos snacks, así que no morí en el intento, pero dentro de mí se empezaba a construir la frustración por estar en un lugar donde no podía ser entendida por más que me esforzara.
Conversé con un cubano cuyo destino era Uruguay… Es difícil explicarle a personas de otra nacionalidad la sensación que tuve cuando me dijo que venía de Cuba y le dije que era de Venezuela. Su acento me recordó la historia que había escuchado hace años del esposo de una amiga de mi mamá, en la que relataba los malos tratos que había sufrido y la precaria alimentación que tenían él y su familia.
Hablamos poco, pero en el fondo de mi corazón pedí disculpas ajenas por la sordera selectiva que mi país tuvo cuando sus compatriotas avisaron a tiempo la debacle que vendría y decidieron no escucharlos, porque ‘‘Venezuela no es Cuba, Cuba es una isla. A nosotros no nos va a pasar eso’’.
Río de Janeiro me recibió con un sol parecido al de Maracaibo después de hora y media de vuelo. Recogí la maleta cuyo peso convenientemente había olvidado y arrastré prácticamente el peso de una persona por todo el Aeropuerto Santo Dumont mientras esperaba que mi esposo llegara por mí.
Durante ese tiempo, viví la bondad de una pareja con una niña, quienes, al decirles en un español pausado que no podía pagar el internet porque no tenía tarjeta sino dinero en efectivo, me dieron gustosamente WiFi de su teléfono para comunicarme con el mundo. Casualmente, el hombre había trabajado con un caraqueño y fue la primera vez que escuché a un brasilero decir ‘‘ustedes los venezolanos son muy trabajadores. Saldrán de esta y regresarán repotenciados’’.
Jose Luis llegaría por mí alrededor de las 7:00 de la noche, por lo que aún tenía por delante cuatro horas y media para conocer el aeropuerto. La hermosa familia se despidió de mí y yo busqué mi siguiente comida.
Cuando la hora se acercaba, le pregunté a una amable señora si podría regalarme una llamada. Ella no solo me la concedió, sino que además habló con mi esposo, le explicó al taxista dónde estábamos y le aseguró que se quedaría conmigo y no me dejaría sola.
Solo fue en ese momento cuando caí en cuenta de que me reencontraría con el hombre maravilloso con el que me había casado y que extrañaba con mi alma.
Los nervios me atacaron nuevamente y estuve muy cerca de desmayarme cuando su conocida figura apareció. Corrí a sus brazos, desbordándonos ambos en una mezcla de lágrimas, besos y palabras entrecortadas.
La mujer que había sido mi salvadora estaba llorando al igual que nosotros y, después de decir que los venezolanos éramos personas de bien y que merecíamos lo mejor, se despidió deseándonos la mejor de las suertes y dándome la bienvenida a Brasil.
Adaptación
Los siguientes días fueron una prueba de fortaleza increíble. Mi esposo salía de casa a las 6:00 de la mañana y volvía entre 7:00 y 8:00 de la noche, lo que me obligaba a pasar mucho tiempo sola y, por tanto, aislada del mundo.
Con referencias y la muy necesaria ayuda de Google Maps, salí un día de la casa rumbo a la Receita Federal a tramitar mi CPF (Registro de Personas Físicas de Brasil).
Aprendí las palabras suficientes para preguntar cerca del lugar y dije a través de la ventanilla un simple ‘‘CPF de Estrangeiro’. Me explicaron los pasos, salí a hacer un depósito simbólico y recibí mi documento poco tiempo después.
El regreso fue el problema. Me perdí, Google Maps no triangulaba mi ubicación y obviamente no sabía cómo explicar dónde vivía.
Encontré la parada correspondiente poco después con algo de ayuda, no sin antes decir todas las oraciones que recordaba a Dios por no haberme dejado sola en ese mar de gente que era el centro de Duque de Caxias, municipio ubicado al norte del Área Metropolitana de Río de Janeiro.
Pasado casi un mes, mi portugués no había mejorado mucho y la frustración realmente me estaba volviendo loca. La Providencia quiso que nuestro arrendatario decidiera desalojarnos y, gracias a eso, conseguimos un kitnet (casa pequeña compuesta por un cuarto, sala, cocina y baño) en el que encontraría la ayuda que necesitaba.
Siempre he amado a los bebés, lo que me hizo ser niñera de todos mis primos desde muy temprana edad, así que por un tiempo lo consideré como un posible primer trabajo en el país.
Por las vueltas que da la vida, al lado de nuestro kitnet (vivíamos en un condominio compuesto por cuatro) vivía una pareja que acababa de tener gemelos y necesitaban ayuda con urgencia. Nos presentamos, los hombres se fueron por un lado y las mujeres con los bebés por otro.
Ya me estaba volviendo experta en comunicarme por señas, agradeciendo internamente que mi madre fuera intérprete y los dos o tres cursos que hice. Jamás había cuidado niños tan pequeños, pero eso no me detuvo de tomar en brazos a uno de los hermosos niños que tenían una semana existiendo en este mundo.
El tiempo pasaba y yo era una presencia constante en casa, considerando que el esposo era militar y trabajaba casi 15 horas al día. Mi vocabulario comenzó a expandirse, pero siempre haciendo referencia a cosas de bebés, como mamaderas, chupones, pañales y de más. Le enseñé varias palabras en español a mi vecina cuando sus equivalentes en portugués eran excesivamente extensos y nos reímos de las palabras que tenían significados abismalmente diferentes en ambos idiomas.
Dos meses después, hablaba más de lo que imaginaba, siendo más que evidente cuando comencé a salir con un poco menos de nerviosismo a hacer diligencias.
Los gemelos comenzaron a reconocerme por el idioma, ya que obviamente les hablaba en español, y tiempo después encontré absurdamente gracioso el hecho de que cuando les hablaba en portugués no me miraban, pero si decía ‘‘hola’’ en español, inmediatamente me regalaban una sonrisa sin dientes.
Costumbres
Los almuerzos brasileros son algo a lo que aún no me termino de acostumbrar, ya que estos, primero, tienen demasiada comida; segundo, poseen una extraña variedad y, tercero, las personas se sirven a voluntad.
En un mismo plato puedes tener caraotas negras (feijão), arroz, pasta (macarrão), alguna proteína (carne, pollo, pescado) y ensalada. Opcional puede tener farofa (harina de yuca o de maíz cocinada) y papa o huevo cocido.
La primera vez que estuve a la hora del almuerzo en casa de mi vecina ella se sirvió, se sentó a comer y me dijo pega a vontade (agarra o sírvete a voluntad) y yo casi muero. En Venezuela es normal que la persona que cocina o la madre, en la mayoría de los casos, sea la que sirva los platos dependiendo de la cantidad que come cada persona. Muy rara vez los integrantes de la mesa se sirven solos y, al menos en mi casa, esto sucedía cuando sobraba un poco de comida y algunos no querían repetir.
El feijão se sirve primero, haciendo una especie de cama donde luego se servirá y aplastará el arroz. Sobre eso, se sirven los demás componentes. Mi mamá le llama ‘‘comida por pisos’’.
Otra costumbre difícil de digerir para mí es la cultura futbolística. Aún cuando el futbol tiene su lugar, en Venezuela somos beisboleros por naturaleza. La mayoría de nuestros refranes hacen referencia al beisbol, por lo que nunca vas a escuchar a un venezolano decir ‘‘metió un golazo’’ sino ‘‘la sacó de jonrón’’. Nos emocionamos cuando las Águilas del Zulia juegan, así no ganen, y creemos que el ‘‘clásico’’ que en España sería un Real Madrid vs Barcelona, para nosotros es un Caracas vs Magallanes.
Aquí, la emoción llega a niveles tan altos que comenzarías a creer en cierto punto que la ciudad es bañaba por un químico invisible que vuelve loca a la gente. Hace no mucho el Flamengo, equipo de Río de Janeiro, se jugó la Copa Libertadores con el River Plate de Argentina, resultando ganadores los cariocas, lo que significó una lluvia de fuegos artificiales, cerveza, gritos y descontrol como si del fin del mundo se tratase. Presencié asombrada cómo la ciudad entera se paralizaba para ver el juego y estallaba en vítores las dos oportunidades en las que el marcador estuvo a favor del Flamengo.
En conclusión, no tengo patacones, ni arepas, ni una malta fría, pero he aprendido a amar el açaí tanto o más que al helado de chocolate, el frango a passarino más que el pollo adobado; aprendí a agarrarle el gusto a la cerveza, pero siempre poniendo ojo en que la concentración de alcohol es trez veces más alta que la de una Regional o Polar; me enamoré ciegamente de las caipirinhas, aunque sienta que hablo japonés fluido después de la tercera.
Adoptar nuevas tradiciones no me hace ser menos venezolana, todo lo contrario, me ayuda a recordar quién soy, pero poco a poco, mientras adopto modismos y confundo palabras en mi mente, me siento un poquito más brasilera y también un poquito más ciudadana del mundo.
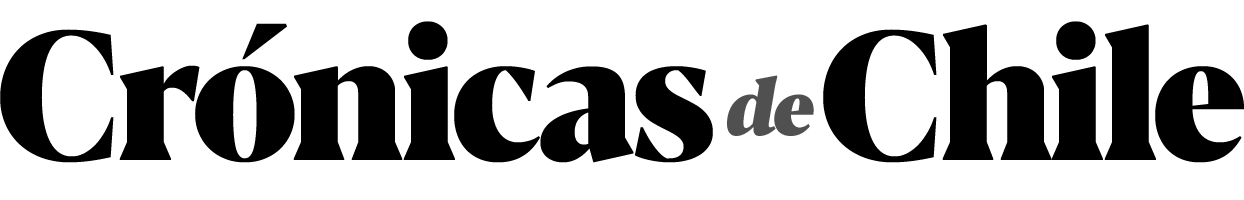











Comentarios